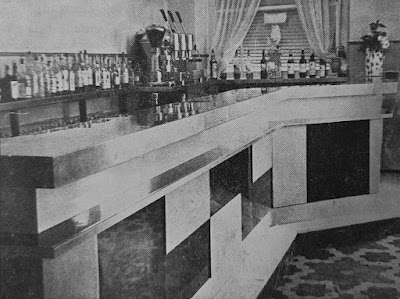AÑOS 60, LA CALLE MAYOR DE MI JUVENTUD
II. AÑOS VEINTE, TREINTA, CUARENTA Y CINCUENTA
III. LA CALLE DE MI JUVENTUD. AÑOS 60
IV. CALLE MAYOR IV. AÑO 2022 Los
clásicos comercios seguían con su predominante posición comercial
ganada a base de la fidelidad y del trato casi familiar que se establecía entre clientes y dueños o dependientes: San Juan, Juan Lacasa, El Siglo, Hotel La Paz, Cavero, Zapatería Callizo, La Suiza, Arco Iris, Relojería y Óptica Val, Sastrería Abad, Los Morenos...
A estos se les añadieron los almacenes Simeón (1964) que, herederos de los Almacenes San
Pedro, habían llegado con una variadísima oferta en
telas y prendas de vestir y la
Unión Eléctrica de Jaca S.A., al lado de la tienda de regalos de Joaquín Ara, en el n.º 11, cuyos espectaculares y luminosos escaparates ofrecían productos de la "capital" muy anhelados en esos momentos: electrodomésticos, televisores, radios, transistores, magnetófonos y tocadiscos.
En el otro extremo de la calle, recuerdo el Restaurante Galindo en n.º 43, la Caja Rural
Provincial de Huesca en el n.º 41, junto a la panadería-tienda del señor Iguácel.
Completaban aquel lado de acera el bar Andaluz, la fábrica de malte La Salud y el taller de hierros y fontanería de los Hermanos Izaguirre. La otra caja, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, estaba en el n.º 8, junto a Los Morenos, y, frente al Hostal a Oroel, el Banco Aragón, en el n.º 1. Junto al Ayuntamiento, en el n.º 22, el Centro de Iniciativa y Turismo
de Jaca donde se redactaba la revista
JACETANIA, que mudó su sede en 1967 a una casita "vanguardista" con paredes envueltas en costeros de madera barnizada, situada en el centro de la Parada de Taxis y conocida popularmente como "La Casa de la
Pradera".
Aquella calle, la de mi juventud, tenía aceras estrechas y piso de adoquines grises colocados a la antigua usanza,bien ajustados, nivelados y nutridos con la pátina adquirida a costa de las pisadas de los paseantes.
Pasear por allí suponía impregnarnos del aroma a cacao que desprendía el obrador de la fábrica de chocolate de Juan Lacasa y del olor a corderico que desprendían las dos carnicerías: la de Dámaso Gracia, entonces en el n.º 37, y la de "Raca" (junto al zapatero remendón Ignacio Garralda) casi enfrente; suponía comprar sidral con regaliz, chicle bazoca, cucuruchos de chufas, petardos, pepinillos...en La Casita antes de entrar en el cine de
los Padres Escolapios. Un negocio que Aurorita, hija del oftálmologo Germán Beritens montó en los años 50; suponía ver en riguroso silencio, con las puertas de los bares cerrados, el paso de las procesiones de Semana Santa.
 |
Teníamos como centro de cita o reunión las "Cuatro Esquinas"; alquilábamos libros
en la Biblioteca Municipal situada en el interior del Ayuntamiento; comprábamos helados a la familia Diego y barquillos al señor Martínez en los puestos colocados a izquierda y derecha de la Casa Consistorial; esperábamos la salida de los
cabezudos enfrente del Ayuntamiento; celebrábamos el Viernes de Mayo con himno y música incluidos;
1968. Primer Viernes de Mayo. Poca
gente se sabía la letra del Himno. Hasta entonces solo se había cantado 9
veces, acompañado por el director de la banda municipal Miguel Lerma. En
el centro el Síndico Antonio Bueno. Entre las autoridades, el alcalde Armando Abadía y el teniente se alcalde Carlos Lapeña; representando al
conde Aznar, Carlos García. Los músicos Domingo Lamata y Antonio
Lacasta. A la izquerda, junto al macero Eugenio Acín, el paloteau infantil integrado por: Paco Benítez, Francisco Orduna, Enrique Lope, Ricardo Márquez, Antonio García, J. Mª Tomás, Javier López, Enrique Piedrafita, Carlos Mª Lapeña, Pedro Gil, Valentín Mairal(tras el macero) y Arrojo. (Foto Barrio)
comprábamos merengues en la Imperial y bollos suizos con chocolatina Nestlé en La Suiza; pasábamos algún rato bajo las luces de neón de los escaparates de los almacenes Simeón oyendo los discos de FórmulaV y Janette... Comprábamos las figuras del Belén por Navidad en el Siglo; echábamos la carta a los Reyes Magos en Cavero; mirábamos la hora en el antiguo reloj de la óptica Baras. Nos hacíamos las primeras fotografías
en Las Heras (así lo llamaba todavía mi madre) en el estudio que en el piso superior tenía el señor Peñarroya; encargábamos los libros de bachiller en la librería Vela. E incluso recuerdo haberme hecho alguna camisa a medida en el Ansotano y alguna americana en la Sastrería Abad.
Alagunas cosas no cambian. Tras fuertes lluvias, entrada de la calle inundada. La administración de lotería y librería de Maricarmen Vela, el Estanco, la barbería de J. Mª Ara, Regalos Ordesa y Calzados Callizo
Aquella calle, a partir de las 6 de la tarde y hasta
la hora de retreta, quedaba invadida por cientos de soldados de
remplazo que, ataviados con sus tres-cuartos de cartón piedra de color
caqui, deambulaban de un lado otro desprendiendo un peculiar "aroma" a
sudor y ropa vieja, a muchos de ellos les esperaba la parada de turno en la tienda de Falcón. Efectivamente, no había día que no se les viera haciendo una cola de más de 30 metros para
entrar en esa tiendecita con unos escaparates repletos de variadísimos productos, entre los que no faltaban armónicas de todos los tamaños y marcas, postales, hilos de
coser, botones, galones, dedales, souvenirs... Cualquier pretexto servía con tal de entrar y ver a su
dueña. Valía la pena. Les iba a atender la Falcona, (1) una belleza cuya fama traspasó generaciones posteriores.
Por
aquel entonces los coches habituales, 2CV, Seat 600, Simca 1000 y algún Citroen "tiburón" francés, todavía podían aparcar y circular en las dos
direcciones. Por la mañana, con la calle brillante, recién regada, era habitual el
paseo de algún guardia municipal que, calle arriba y calle abajo, apremiaba a los chóferes de los camiones y las furgonetas de reparto para evitar "atascos", al tiempo que vigilaba la caducidad de las matrículas de las bicis que estaban aparcadas en los
bordillos de las aceras sin candado.
 |
| 1965 desde el interio 600. Nevada sobre la Calle Mayor. A la izquierda, el desaparecido colegio de los Padres Escolapios. Foto V.M. |
Por
un motivo u otro hubo lugares en aquella calle con los que mis
recuerdos se abren a una ventana de horizontes más amplios.
En el n.º 21, en parte de los bajos de la tienda-ferretería de Ernesto García, pegada a la tienda de regalos Ordesa, se había instalado la Autoescuela de Félix Casamián en cuya puerta, con mucha frecuencia, había uno de sus Seats 600 aparcado. Siempre me llamó la atención el peculiar anuncio que llevaban instalados en los capots aquellos 600; un triángulo con marco rojo sobre fondo blanco donde ponía Autoescuela Casamián, que más parecía una señal de peligro o de ceda el paso. Eran años en los que para examinarse del carnet de
conducir tenían que levantarnarse a las 6 de la mañana y bajar a Huesca en los taxis del señor Forcada y de los hermanos Sánchez.
Había que hacer
el examen teórico y luego el práctico por las calles de la capital en la que, a diferencia de Jaca, ya había semáforos. Enfrente de la autoescuela se encontraba el bar Goya y también, como hoy, las farmacias de Aurelio Español y de Mariano Gállego regentada por Diogeniano Bailo.
Esta última resultaba una visita obligada antes de ir al
médico cuando el asunto no era grave. Su encargado, "Diogen",
parecía tener placebos para todo el mundo, incluso me sirvió unas inyecciones de
penicilina sin receta, para curar del moquillo a mi querido perro Sol, que lograron su total recuperación.
Me llamaba mucho la atención otra tienda de comestibles por la que desfilaba un francés tras otro, me refiero a la tienda
de Primitivo Urieta y la señora Presen, situada junto a la "Casita" casi enfrente de la mantequería de Raca. En realidad, más que en la tienda, en lo que me fijaba era en los capazos y cestos de mimbre, sombreros mejicanos, y rastras de ajos y
cebollas que estaban colgados alrededor de la puerta de entrada. Una decoración que al parecer atraía a nuestros vecinos franceses que además de eso compraban también licores como Pernod,
Pastis, Oporto, Málaga, vino moscatel...
Por
la mañana, sobre todo los domingos, y a la hora del paseo de la tarde,
un inconfundible olor a aceite frito emanaba de un local. Se trataba de la churrería cuyo nombre estaba pintado en la jamba de la puerta Apolonia, y al lado, justo en la entrada, unos churros de señuelo, siempre duros, depositados en un escurridor cónico de aluminio que se iban
renovando a medida que la chiquillería daba buena cuenta de ellos. Tras la puerta, unas pequeñas mesas redondas de mármol gris y pies de hierro fundido de color negro, ocupaban un amplio espacio algo oscuro que, probablemente, en su día, formaron parte del Café La Amistad. Y al fondo, con abundante luz, se encontraba la señora Apolonia
atizando los fogones de la cocinilla de
carbón, ayudada por otra señora de mediana edad, Mari. Por
lo general, había siempre cola y teníamos que esperar un rato. De pie, mientras esperábamos turno, observábamos cómo Apolonia, una señora que rondaba los 70 años, pequeña pero con rasmia, o como decimos por aquí "todo
nervio", moño gris muy apañado y vestida de negro con delantal rigurosamente blanco,
cortaba los
churros con la mano dejándolos caer delicadamente sobre el aceite
hirviendo sin dejar de dar conversación a los clientes. De aquella
pequeña cocina salíamos con un cucurucho de papel de estraza gris repleto de exquisitos churros o
con unas cortezas gigantes, buenísimas, que jamás he podido voler a probar. Nunca nos sentábamos a comer en las mesitas porque, antes
de llegar al Paseo o al Ayuntamiento, los churros ya habían desaparecido de la papeleta.